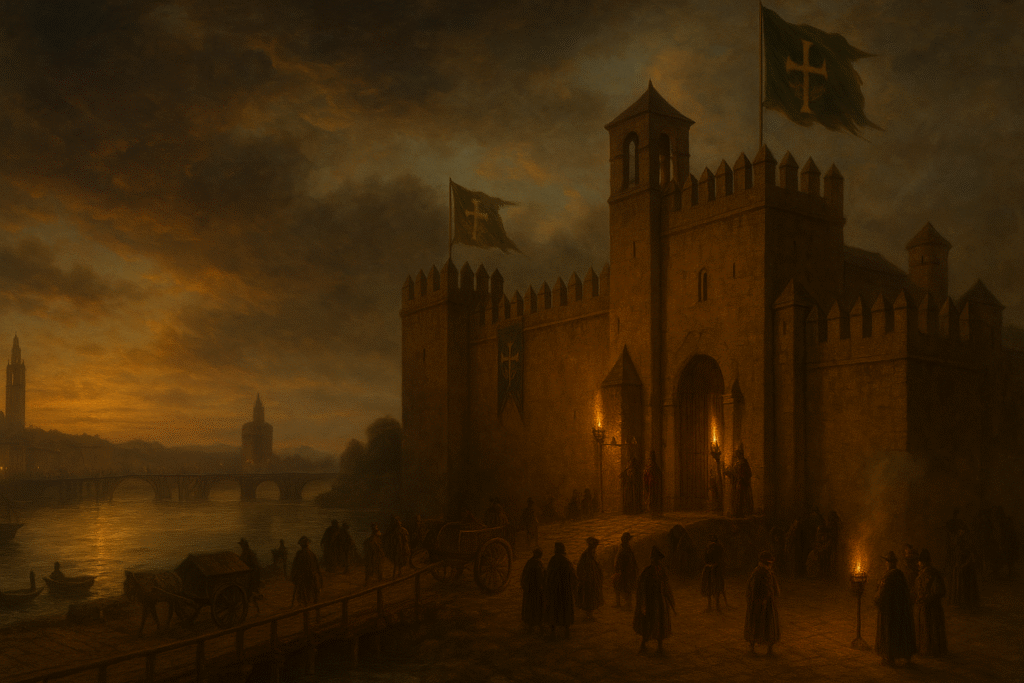—Mira, Concepción —dijo la abadesa, volviéndose hacia la enfermera—, ya habrás notado que mi hermano es algo bromista y muy cercano en el trato. No pienses que le falte seriedad; lo que ocurre es que, desde mozo, no ha sabido vivir sin optimismo ni sonrisa. A la postre, ese tono nos vendrá bien para no dramatizar en exceso.
—Por mí, ningún inconveniente —asintió Concepción—; como has dicho, será lo más adecuado para defendernos de las acusaciones.
—Puedes estar segura de su competencia —añadió Verónica—. Él es el estudioso de la familia; se formó en leyes y no exagero si digo que es de los que mejor las conocen en la comarca.
Francisco sonrió; sin embargo, al fondo de sus ojos asomó la inquietud por lo que iba a escuchar. Concepción, aliviada, dejó escapar un suspiro y repartió la mirada entre los dos hermanos.
—¿Quién mejor que él, con toda su formación jurídica, para llevar nuestra defensa? Verónica, creo que acertaste al llamarle. ¿Recuerdas cuándo me lo contaste?
—Por supuesto. La inspiración de nuestra madre fundadora fue sublime —repuso la abadesa—. Estoy convencida de que ella me empujó a pensar en el bueno de Francisco. ¿Sabes que, de niños, competíamos por ver quién sabía más de cuanto leíamos o veíamos?
—¿De veras? ¡Bonito juego! —sonrió la enfermera, persuadida del buen vínculo entre los hermanos.
—Hablábamos de historia, de libros, incluso de la naturaleza —siguió Verónica—. Yo le admiraba: tenía hambre de saber. De ahí, supongo, le vino su vocación por las leyes.
—Eso me serena —admitió Concepción—. Lo confieso: desde que el Santo Oficio nos visitó, se me ha cerrado la boca del estómago; duermo mal y me noto nerviosa. No puedo borrar de mi mente a esos dos dominicos interrogándome.
—Es natural, hermana —la consoló Verónica—. La imaginación anticipa males. Ya verás cómo, con el consejo de mi hermano, todo se encarrila.
—Bueno, queridas concepcionistas —intervino Francisco, con una sonrisa dulce, sacando de su cartera un cuaderno—. Respeto vuestro desahogo, pero mi deber es ganar tiempo y entender el caso. Os ruego que me aportéis todos los datos posibles. ¿Tendrán sus mercedes la bondad de informarme con detalle? Mi labor irá tomando forma. No sé por qué, mas intuyo que esta defensa no será faena fácil.
Tras un breve intercambio de miradas, la abadesa tomó la palabra.
—Por supuesto, hermano. Disculpa la ansiedad que ves en nuestros rostros; vivimos atenazadas desde que la Inquisición cerró su incómoda visita. Todo son conjeturas y quizá llevamos demasiado tiempo preguntándonos cuánto nos afectará. Te lo explicaremos todo para que puedas urdir buenos argumentos en favor de nuestra inocencia.
—Bien —dijo Francisco humedeciendo la pluma en el tintero—. En primer lugar, doy por cierto que hay imputación por quebranto de la ortodoxia, es decir, de todo aquello que mandan las normas de la Santa Madre Iglesia. Sabed que estos señores se toman muy en serio su oficio y no se detienen en la persecución; la compasión no es moneda corriente en su proceder. No pretendo invitaros al pesimismo, sino a la prudencia. Si hay juicio en Sevilla, no quiero sorpresas que os perjudiquen.
Durante un buen rato, ambas le relataron el curso de los hechos, procurando ceñirse a la misma versión que ya ofrecieran al fiscal del Santo Oficio.
—Escuchad —concluyó Francisco—: no me interesa si habéis tenido o no tratos lascivos. Eso pertenece a vuestra conciencia y a Dios.
—¿Cómo dices, Francisco? —saltó Verónica—. ¿Sugieres acaso algo? Por Dios y por la Virgen, esa historia es una invención absurda que solo cabe en la imaginación perturbada de la hermana Martina.
—Por nuestra bendita fundadora, Beatriz de Silva —se indignó Concepción—, lo que dice la madre es verdad. A esa mujer se le ha metido en la cabeza destruirnos con esa infamia.
—Tal vez no me expliqué bien —apaciguó él, alzando la palma—. Yo debo centrarme en lo jurídico. Lo que os salva no es la verdad íntima, sino lo que el tribunal considere probable o improbable. Perdonad la crudeza: ¿de qué serviría vuestra confesión, por sincera que fuese, si los jueces os tuviesen por culpables? ¿Me entendéis ahora?
—Sí —dijeron al unísono, enlazando las manos.
—De acuerdo. Entonces al grano —prosiguió—. Por un lado, habré de derribar con razones la tesis de esa envidiosa que pretende que una simple acusación, sin prueba, os haga culpables. Sé que al Santo Oficio le place el castigo ejemplar, pero sostener imputación tan grave sin otros testimonios ni indicios es un desatino: cualquiera podría acusar a cualquiera por dañarlo. Por otro lado, respecto de las supuestas curaciones que algunos atribuyen al Demonio, el asunto solo cuenta con cuatro testigos directos: vosotras dos, el confesor y la novicia. Todo lo demás —lo que dicen quienes no vieron— son meras especulaciones.
El cuaderno quedó abierto sobre la mesa; a un lado la vela vaciló, como si asentase las palabras del jurista.
…continuará…