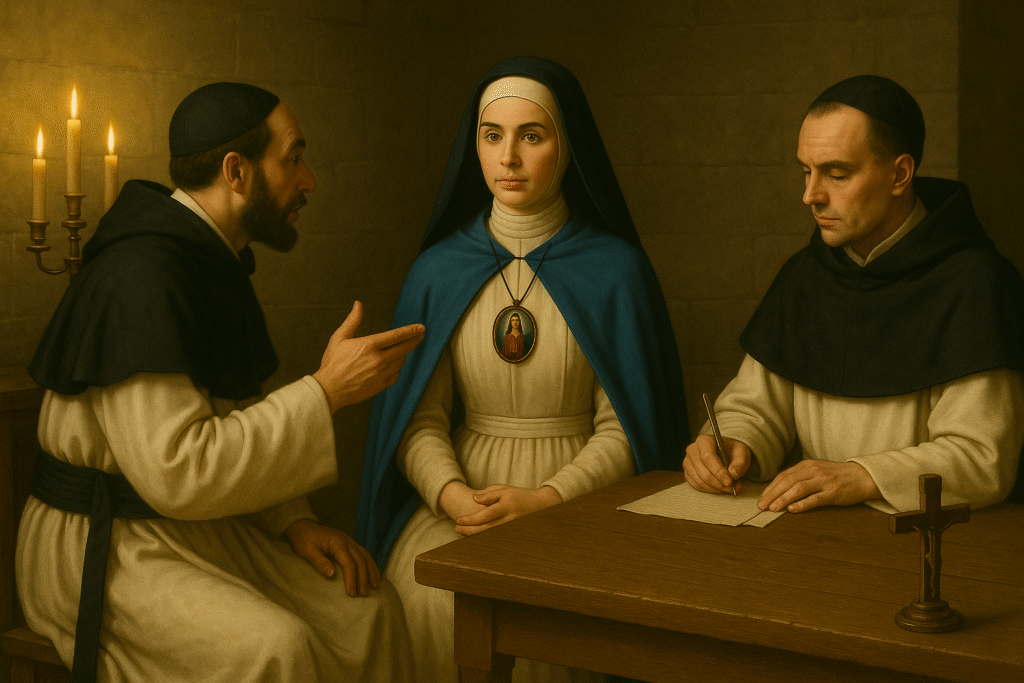—Martina, lo único que advierto en ti es un ánimo demasiado impetuoso. Te tomas las cosas con exceso y te falta un poco de examen racional. Sé bien que tu pasado te pesa, aquella adolescencia maldita en manos de un padre abusador y perturbado, pero convendría que madurases cuanto antes. Vivir con el espíritu tan alterado no puede conducirte a buen puerto.
—Eres muy simplista cuando aludes a mi historia o a lo que padecí. ¿Quién, en mis circunstancias, no habría quedado marcado para siempre? ¿Quieres que te diga algo? La vida es dura para las de mi condición. No estaría de más que otras conociesen las miserias que yo hube de soportar en mi triste camino.
—Ahí está tu error, el que repites con tanta frecuencia. Si tú sufriste —y no lo pongo en duda—, no quieras que los demás sufran también. En todo caso, procura mejorar lo que halles a tu alrededor.
—No me confundas con tu falso optimismo. Quizá llegue el día en que pueda ser así, pero entretanto debo ser coherente con mis ideas, fruto de mis continuas desgracias.
Carmen, mientras se enjugaba el sudor de la frente, quedó pensativa y miró con firmeza a la mujer en quien había depositado su confianza.
—Seré sincera, pues tanto estimas esa palabra. A veces te observo y pienso que no andas muy cabal. Soy tu amiga, es cierto; nos hemos querido bien desde el principio. Pero eso no significa que comparta tu modo de ver las cosas, tu extremismo ni, sobre todo, ese estilo amargo que ve maldad en todas partes.
—Vaya, ya empiezas con tus sermones morales.
—Sí, porque te harán bien. Resulta increíble, pero siendo tú la mayor, parezco yo la más veterana, la que se gobierna mejor por la razón. Mira, Martina: este convento nada tiene que ver con el choque de tu paso por aquella posada de Toledo ni con la perversión de tu padre. Mucho menos guardan relación las mujeres que aquí habitan con tu tormentoso pasado. ¿Qué culpa tienen de tus ansias de venganza, de tu enfermiza costumbre de granjearte enemigos?
—Por favor, deja de torturarme. Basta ya.
—Querida, has abierto una puerta muy peligrosa. Te lo advertí y ahora me duele no haber parado tus desvaríos a tiempo. Por tu estupidez de denuncia, viviremos en carne propia los efectos de tus excesos, de esa pesadilla alojada en tu mente. Y aún más —dijo Carmen con inusual severidad en su rostro—, si me llaman a testificar, no cuentes conmigo. No arriesgaré mi vida ni pondré en peligro mi reputación para alimentar tu obsesión contra la hija del conde ni contra su más fiel amiga, la hermana Concepción.
—Lo que hay que escuchar —replicó Martina, cerrando los puños de rabia—. Entonces, ¿para qué me sirves? ¿No te doy consuelo cuando me lo pides? ¿No te escucho cuando deseas desahogar tus pesares? ¿No sabes que, gracias a mí, hallas algún deleite en este encierro áspero y sofocante? ¿Nada de lo que digo merece tu atención?
Carmen miró a su compañera con ambivalencia, sin saber si aquella mujer le daba más gozo que disgustos. Mientras sopesaba en su balanza imaginaria…
—Solo sé que me buscas cuando la carne te apremia, no como a otras que se creen «santas» antes de tiempo mientras ocultan bajo los hábitos sus más torcidas inclinaciones. Quizá eso me haya bastado para mantener tu amistad, pero me temo que ya no es suficiente. No estoy tan trastornada como tú, gracias a Dios. Solo te ruego que no me mezcles en tus arrebatos. Yo pretendo vivir, lo digo en serio, y tu ímpetu puede costarnos caro. Si deseas acortar tu existencia, allá tú; pero no me arrastres contigo al abismo.
—Jamás escuché tales palabras de tu boca —dijo Martina con lágrimas en los ojos, dolorida ante la traición de quien más estimaba—. Asumo tu cobardía. No todos nacen para la valentía ni para los sacrificios que ennoblecen la dignidad. No esperaba esa reacción tan miedosa y egoísta. ¡Qué día aciago llevo, cuando me prometía una jornada feliz! Y ya sé quién tiene la culpa —añadió, mirándola con mezcla de desprecio y desencanto.
—Cuida tu lengua y guarda respeto, que esta es la casa de la Virgen Inmaculada. Dejemos aquí la disputa para no herirnos más. Te agradezco la compañía en ciertos momentos, pero no me exijas nada más.
Martina guardó silencio, buscando las palabras con que salir airosa de la tensa situación. De pronto, estalló en carcajadas:
—Ja, ja… Estaba como ida, y de pronto me vino a la mente lo que considero un plan excelente.
—¿Otra vez con tus conjuras y disparates? Anda, suéltalo antes de que me marche.
—Mira: cuando la «condesita» y su fiel «criada» sean condenadas por el Santo Oficio, el gobierno de esta comunidad quedará vacante, ¿no?
—No sigas por ahí, Martina, que tu imaginación no tiene freno.
—¿Qué? ¿No te apetecería ser mi segunda en el mando? Te juro que seré la mejor madre, aunque gobernaré con mano férrea y no toleraré faltas contra la regla. Seré dura, quizá, pero justa. Y tú estarás a mi lado.
—Ya lo sabía yo. Tarde o temprano, saldría a relucir el asunto del poder. ¿Tanto te obsesiona el mando? ¿De veras hallas gusto en imaginarte superiora? —replicó Carmen, llevándose la diestra a la sien.
…continuará…